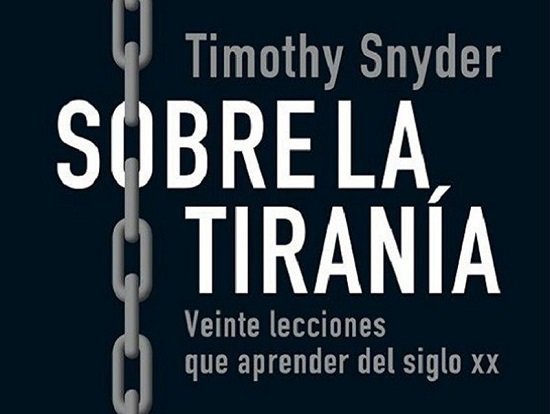
Hay un libro breve, pero pleno de enjundia, del historiador Timothy Snyder Sobre la tiranía. Veinte lecciones que aprender del siglo XX, que ya he citado en algún artículo anterior. De este mismo autor he leído ya otro libro, de forma dialogada entre él y Tony Judt, tristemente fallecido, titulado Pensar el siglo XX. Y en estos momentos tengo encima de mi mesa otro de Snyder El camino hacia la no libertad, en el que describe el concepto de filosofía política de la política de la eternidad, cuyo paradigma es Putin. En todos muestra la misma concepción de la historia de Josep Fontana, para el cual la historia, en contra de la concepción habitual, no debe contentarse con estudiar el pasado sino que debe explicar los procesos evolutivos que han conducido al presente, lo que implica convertirla en «una herramienta para interpretar los problemas colectivos, para entender el mundo y ayudar a cambiarlo». Esta tesis esencialmente política va contra la corriente contemplativa y pasiva, pretendidamente apolítica, que hoy predomina en el mundo de los historiadores, y se inscribe en el ámbito de la postura filosófica de Carlos Marx en su famosa, aunque hoy olvidada, undécima tesis sobre Feuerbach. “Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modo el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo”. Fontana reivindica el «compromiso cívico del historiador» para afrontar los problemas cruciales de nuestro tiempo, para denunciar las mentiras y falsedades que escuchamos a diario sobre la marcha «apacible y exitosa» del mundo pretendidamente globalizado y para ayudar a los hombres y mujeres a entender las razones por las cuáles las cosas son como son. Todo esto significa explicar el origen de la desigualdad, de la injusticia y de la barbarie, las cuales sólo pueden ser entendidas en una perspectiva temporal y escudriñando en sus raíces históricas.
Retorno al libro Sobre la tiranía. Veinte lecciones que aprender del siglo de Timothy Snyder y en concreto a una de sus veinte lecciones: la décima, titulada Cree en la verdad. Sus reflexiones nos ayudan a entender muchas de las cosas que nos están ocurriendo y los peligros futuros que nos acechan, como consecuencia de nuestra renuncia a la verdad. Si nada es verdad, todo es espectáculo. No deberíamos olvidar que la posverdad es la antesala del fascismo. Y tener claro que nos sometemos a la tiranía al renunciar a la diferencia entre lo que queremos oír y lo que oímos realmente. Snyder aduce, según han señalado algunos estudiosos del totalitarismo, como Victor Kemplerer, que la verdad puede morir de cuatro maneras, y en la campaña electoral de Trump se han producido todas ellas. Todo un paradigma de la perversión de la política democrática y que tiende a ser imitado por otros muchos políticos. Por supuesto, también en nuestra España.
La primera, es la hostilidad declarada a la realidad verificable, que supone presentar las mentiras como si fueran hechos. En la campaña presidencial de Trump de 2016, de sus declaraciones se descubrió que el 78% eran falsas, una proporción tan elevada que da que pensar que las afirmaciones verdaderas fueran producto de descuidos. Degradar el mundo tal como es, supone crear un mundo-ficticio. La verdad queda relegada al olvido al ser un arma inservible para dañar o intimidar, como también para ganar votos.
La segunda, es el encantamiento chamánico, Como señalaba Klemperer, el estilo fascista usa la repetición constante, con el objetivo de hacer plausible lo ficticio y deseable lo criminal. El uso sistemático de motes como “la deshonesta Hillary” trasladaba a la candidata demócrata determinadas características más propias de él. Mediante la repetición constante a través de Twiter transformaba a los individuos en determinados estereotipos que asumía parte del electorado.
La tercera, es el pensamiento mágico, o lo que es lo mismo, la aceptación perversa y descarada de las contradicciones. La campaña de Trump prometía bajar impuestos a todos, acabar con la deuda pública e incrementar el gasto en políticas sociales y en defensa. Tales propuestas se contradecían y eran imposibles de llevarse a cabo. Esto era la cuadratura del círculo. Aceptar tales falsedades supone una renuncia absoluta de la razón.
La cuarta, es la fe depositada en quienes no la merecen. Esto está relacionado con las declaraciones autosuficientes que hacía Trump, “Sólo yo puedo resolverlo” o “Yo soy vuestra voz”. Si la fe baja de los cielos a la tierra, no hay lugar para las pequeñas verdades de nuestro razonamiento y nuestra experiencia. Lo que le atemorizaba a Klemperer es que ese paso se hizo permanente en tiempos del nazismo. Si la verdad provenía de una especie de un oráculo celeste en lugar de los hechos comprobables, las pruebas, los datos empíricos se convierten en irrelevantes. Al final de la guerra, un trabajador le dijo a Klemperer que “comprender no sirve de nada, hay que tener fe. Yo creo en el Führer”.
Eugene Ionesco, el dramaturgo rumano, observó cómo sus amigos, uno tras otro, iban cayendo en el lenguaje del fascismo de los años 30. Esta circunstancia le sirvió como base para su obra de teatro del absurdo Rinoceronte, publicada en París en 1959. Es una fábula trágica cuyo protagonista asiste incrédulo al proceso de deshumanización galopante de sus conciudadanos y amigos. La rinoceritis, todos se convierten en rinocerontes, simboliza al fascismo, el comunismo, el totalitarismo que poco a poco contamina a todo un pueblo como una pandemia producto del temor y la sumisión al poder, de la preeminencia del corporativismo sobre el individuo, del conformismo y el acomodo. El planteamiento inicial de la obra es el siguiente: en algún lugar de Francia, las personas se están transformando progresivamente en rinocerontes. Ante este hecho, algunos, como el protagonista, Berenger, reaccionan con incredulidad y sorpresa, pero otros comienzan a asumirlo como parte de la normalidad. El primer acto, lleno de diálogos absurdos mantiene un tono de comedia ligera; a partir del segundo, el tono cambia, y se convierte en una tensa meditación sobre el poder de la masa, los límites de la individualidad y la capacidad de mantener la humanidad frente a la presión de la mayoría. Berenger, que se resiste a convertirse en rinoceronte aun cuando sus amigos y su amada han cedido, se enfrenta a la tentación de aceptar el conformismo con la mayoría (los rinocerontes), y finalmente se niega a capitular.
Sigue diciéndonos Snyder. Ahora parece que estamos preocupados por la posverdad, como si fuera una novedad. Ya la denunció George Orwell hace 70 años en su obra 1984, donde nos dice que el mundo en el que se vivió bajo los regímenes nazi y estalinista era ficticio, porque todo en él era interpretado a través de una ideología oficial, cuya verdad no sólo necesitaba ser instaurada mediante los mecanismos de poder, sino que, además, se trataba de una verdad siempre dinámica, que se iba acoplando a la realidad de acuerdo a las necesidades políticas de sus dirigentes. Esta relación entre el lenguaje y la política queda perfectamente plasmado en el concepto de “doble-pensar”: la capacidad de sostener dos creencias contradictorias, simultáneamente, en la mente de una sola persona y aceptar ambas; decir mentiras al mismo tiempo que se cree genuinamente en ellas; olvidar cualquier acontecimiento que resulte inconveniente; retractarse de alguna cosa dicha cuando se necesite (de un modo sutil y plausible, claro está); así como negar la existencia de una realidad objetiva, a la vez que se tiene en cuenta la realidad que se niega.
El libro Sobre la tiranía tiene un epílogo para reflexionar en profundidad. Nos habla de dos conceptos que no son novedosos en filosofía política pero que resultan pertinentes para comprender lo que está sucediendo hoy a la luz de lo que aconteció tiempo atrás: la política de la inevitabilidad y la de la eternidad.
“Hasta hace poco, nos habríamos convencido nosotros mismos de que el futuro no habría sido sino más de lo mismo. Los traumas aparentemente lejanos del fascismo, el nazismo y el comunismo parecían estar retrocediendo hasta volverse insignificantes. Nos permitimos el lujo de aceptar la política de la inevitabilidad, la sensación de que la historia solo podía avanzar en una dirección: hacia la democracia liberal. En 1989-1991 cuando tocó a su fin el comunismo en Europa Oriental nos tragamos el mito de un final de la historia. Al hacerlo bajamos la guardia, limitamos nuestra imaginación, y dejamos la puerta abierta justamente al tipo de regímenes que nos decíamos que no podrían volver jamás. Y, por cierto, la política de la inevitabilidad parece, a primera vista, una especie de historia. Los políticos de lo inevitable no niegan que existe un pasado, un presente y un futuro”. Incluso admiten la vistosa variedad del pasado lejano. Sin embargo, pintan el presente simplemente como un paso hacia el futuro que ya conocemos, un futuro de expansión de la globalización, de profundización de la razón y de una prosperidad cada vez mayor. Es lo que se denomina una teleología: una narración del tiempo que conduce a una meta cierta y a menudo deseable. Sin embargo, una vez que aceptamos la política de la inevitabilidad, dimos por supuesto que la historia ya no era relevante. Si todo lo ocurrido en el pasado se rige por una tendencia conocida, no hay ninguna necesidad de enterarse de los detalles. La aceptación de la inevitabilidad provocó que al hablar de política en el siglo XXI nuestro lenguaje se apartara de la realidad y que la crítica resultara complicada.
La segunda modalidad antihistórica de considerar el pasado es la política de la eternidad. Al igual que la política de la inevitabilidad, la política de la eternidad lleva a cabo una mascarada de la historia, aunque diferente. Puede servir como paradigma de la política de la eternidad Putin. Se ocupa del pasado, pero ensimismadamente, no se preocupa por los hechos. Su actitud es de añoranza de unos momentos pasados que realmente nunca existieron durante unas épocas que, a decir verdad, fueron desastrosas. Los políticos de la eternidad nos presentan el pasado como una bruma, repleta de monumentos ilegibles a la condición de víctima de la Nación, todos ellos igualmente distantes del presente, todos ellos susceptibles de manipulación. Cualquier referencia al pasado parece implicar un ataque de algún enemigo exterior contra la pureza de la Nación. Los populistas nacionales son políticos de la eternidad”. Puede servir como paradigma de la política de la eternidad Putin.
Aquí Snyder va de la mano de los grandes historiadores y literatos que se han opuesto a esas políticas de salvación, o como él llama de eternidad jugándose la vida: Havel, Patoska, Orwell, Valesa… Estos desenmascaradores del mito nos advirtieron de que las utopías sólo llenan la tierra de cadáveres. De que la creación inventada de un enemigo externo o interno justifica la acción inmoral del gobernante. De que el continuo revivir nostálgico del pasado inventado nos permite justificar la el victimismo sin dar solución a los problemas verdaderos del presente. En la política de la eternidad, la seducción de un pasado mitificado nos impide pensar en posibles futuros. La costumbre de hacer hincapié en la condición de víctimas embota el impulso de autocorrección. Dado que la Nación se define por sus virtudes intrínsecas y no por su potencial de futuro, la política acaba convirtiéndose en una discusión sobre el bien y el mal en vez de un debate sobre las posibles soluciones a los problemas reales. Dado que la crisis es permanente, la sensación de emergencia siempre está presente; hacer planes para el futuro parece imposible, y hasta desleal. ¿Cómo podemos siquiera hablar de reformas cuando el enemigo está permanentemente a las puertas? Estos y otros peligros nos alumbra Snyder, que nos hablan de la necesidad de enseñar la historia verdadera a las jóvenes generaciones, para que no acepten la inevitabilidad y para que asuman la responsabilidad de aprender del pasado y sin proyectar utopías hacia la eternidad. Todavía la historia se puede convertir en lección para extraer pautas, sacar conclusiones, esbozar nuevas estructuras donde encontrar la libertad.
En una entrevista reciente Snyder señalaba, que “Hay que defender la libertad, lo que significa crear un futuro". La solución que plantea es la política de la responsabilidad, que también propugnaba su amigo y mentor, el fallecido Tony Judt. La democracia sólo puede funcionar si analizas con seriedad el pasado y utilizas esa información para llevar acciones en el presente y de cara al futuro. La historia es una forma de entender el pasado como una serie de limitaciones pero no de determinaciones. Hay que creer que el futuro va a ser diferente del presente, porque si no, no vale la pena ni ir a votar, como hacen muchos jóvenes.
"Debemos creer que hay un futuro que no está determinado, y hay que conocer la historia para saber qué puede ser y lo que no, y decidir". Y en esta decisión es clave, considera, el periodismo, "garantía del pluralismo y de la diferencia de opiniones". Por ello se debe luchar "contra la no existencia de la verdad que nos quieren imponer, lo que nos lleva a una duda total de los hechos y a que sólo nos queden como guía los sentimientos. Los hechos no se defienden solos y los periodistas son muy importantes. Para que la democracia funcione hay que producir factualidad", remacha el historiador.


